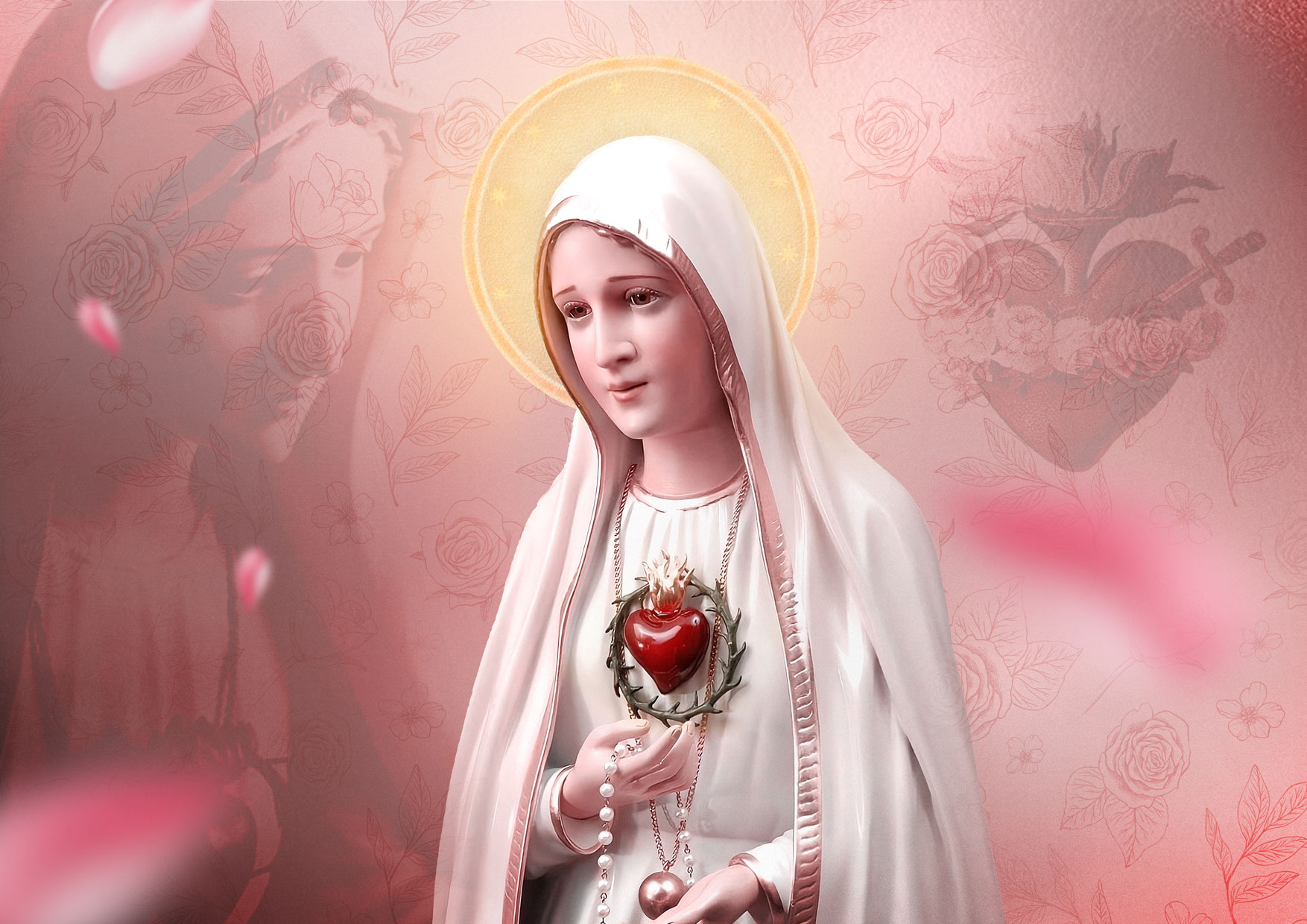Tercer Domingo de Adviento, San Juan 1,6-8.16-28
En este segundo Domingo de Adviento, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

“Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz”.
El Evangelio de este domingo nos muestra a Juan Bautista, testigo de la luz. Nos ayuda a prepararnos a recibir a Cristo que viene como Luz del mundo.
Para acoger a Cristo hace falta mucha humildad, porque su luz va a hacernos descubrir que en nuestra vida hay muchas sombras; más aún, Él viene como luz para expulsar nuestras tinieblas. Si nos sentimos indigentes y necesitados, Cristo nos sana. Pero el que se cree ya bastante bueno y se encierra en su autosuficiencia y en su imaginada bondad, no puede acoger a Cristo.
Por fin había de nuevo un profeta cuya vida le acreditaba como tal. Por fin se anunciaba de nuevo la acción de Dios en la historia y en las vidas de las personas. Sí, si todos los profetas fueron fuego, Juan lo era mucho más porque su alma ardía y quemaba las almas de los que le escuchaban con el deseo del Mesías.
Juan Bautista es testigo de la luz. Pero confiesa abiertamente que él no es la Luz. Él es pura referencia a Cristo; no se queda en sí mismo ni permite que los demás se queden en él.
“Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: ¿Tú quién eres?
Él confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías”.
Llegaba la hora en que debía verificarse la identidad del Precursor y del Mesías. Los espíritus estaban ya preparados por el anuncio de la próxima venida y por la purificación de la vida. Tal era la tensión de las muchedumbres, que ante la vida austera de Juan, digna de los antiguos profetas de Dios, la elevación de su doctrina y el ardiente celo con que la hacía penetrar hasta el fondo de las almas, llegaron a pensar si estaban o no en presencia del verdadero Mesías.
Pero Juan no podía consentir por un momento la ambigüedad, en el alma del pueblo, en materia tan fundamental. Como profeta, cumplirá fielmente su misión de señalar al Mesías verdadero; como santo, su humildad no tolera el equívoco; como apóstol, aprovechará este momento vivo de la conciencia de sus oyentes para decirles que él no es el Mesías, pero que es inminente su llegada.
Comenta san Agustín: “Aprended del mismo Juan un ejemplo de humildad. Le tienen por el Mesías, y niega serlo; no se le ocurre emplear el error ajeno en beneficio propio. Si hubiera dicho: «Yo soy el Mesías», ¿cómo no lo hubieran creído con la mayor facilidad, si ya le tenían por tal antes de haberlo dicho? Pero no lo dijo: se reconoció a sí mismo, no permitió que lo confundieran, se humilló a sí mismo. Comprendió dónde tenía su salvación; comprendió que no era más que una antorcha, y temió que el viento de la soberbia la pudiese apagar”.
Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de tí mismo?
Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías”.
Esta cita del Antiguo Testamento del profeta Isaías habla de la intervención salvadora de Dios; a Él hay que abrirle la puerta del corazón y de la vida, de todas las dimensiones de la vida; a Él hay que prepararle el camino con nuestra oración y penitencia. Con la predicación de Juan se hicieron realidad todas estas antiguas palabras de esperanza de la Antigua Ley: se anunciaba algo realmente grande.
Comenta san Agustín: “Juan era la voz, pero el Señor es la Palabra que en el principio ya existía. Juan era una voz provisional; Cristo, desde el principio, es la Palabra eterna. Quita la palabra, ¿y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más que un ruido vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no edifica el corazón”.
Juan daba a las multitudes la razón del cambio de vida que en ellas debía obrarse, diciendo: “Allanen el camino del Señor”. El pueblo sabía lo que se encerraba en la palabra del Bautista: era la promesa de la restauración y de la salvación. Como sabía por los antiguos profetas que el reino mesiánico debía tener un heraldo que le anunciara. Dios había prometido por Malaquías, que enviaría un precursor para anunciar al pueblo la llegadadel Mesías. También por Isaías había dicho: “Una Voz grita en el desierto: Allanen el camino del Señor”. Es unametáfora oportuna, tomada de la costumbre de arreglar los caminos a la llegada de un gran príncipe. ¿Qué quiere decir?: Supliquen debidamente, piensen con humildad, actúen con honestidad, sean constructores de paz. Los obstáculos de carácter moral que impiden la llegada del reino de Dios a las almas son: la soberbia, que no se aviene con la humildad del Salvador futuro; la injusticia, que es una desviación de la rectitud de la ley; la hipocresía, senda tortuosa de la vida, disconforme con la simplicidad de intención que será divisa del reino futuro.
Dice Orígenes: “Grande y ancho es nuestro corazón, pero hay en él no poco que arreglar para que more en él Dios. Allanemos la hinchazón de la soberbia; llenemos los baches de nuestra pereza y las profundas hondonadas de nuestros malos hábitos, y enderecemos nuestras perversas intenciones, nuestra relación con Dios, nuestro trato con los demás, y sigamos el camino llano que pisaron los santos con sus buenos ejemplos”.
“Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?
Juan les respondió: Yo bautizo con agua; pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia”.
Juan como profeta cumplirá fielmente su misión de señalar al Mesías verdadero, con humildad y verdad, sintiéndose indigno de hacer con Él lo que hacen los esclavos con su señor:
“no soy digno de desatar la correa de su sandalia”.
Como si dijera: Yo soy nada ante el Mesías; personalmente, no soy digno de hacer con él lo que hacen los esclavos inferiores con su señor, llevarle las sandalias, o, inclinarse ante él para desatárselas. En cuanto al bautismo, el mío es sólo de agua en orden a obtener el perdón de los pecados: mero rito externo, que simboliza pero no obra la restauración espiritual de quienes lo reciben; pero el Mesías bautizará de manera que la misma fuerza del Espíritu de Dios, como fuego purificador, penetrará hasta lo más profundo de la vida para transformarla.
Imitando la sinceridad y la humildad del Bautista no debemos consentir, ni menos hacerlo nosotros, aparentar lo que no somos, ni que se nos atribuya lo que no es nuestro. Es ello un efecto de la vanidad y del orgullo. Aspiramos a ser siempre más, y llegamos al contrasentido de apropiarnos lo ajeno para crecer nosotros. Pero no engañamos a Dios, escrutador de corazones y que nos pesa tales cuales somos.
“Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando”.