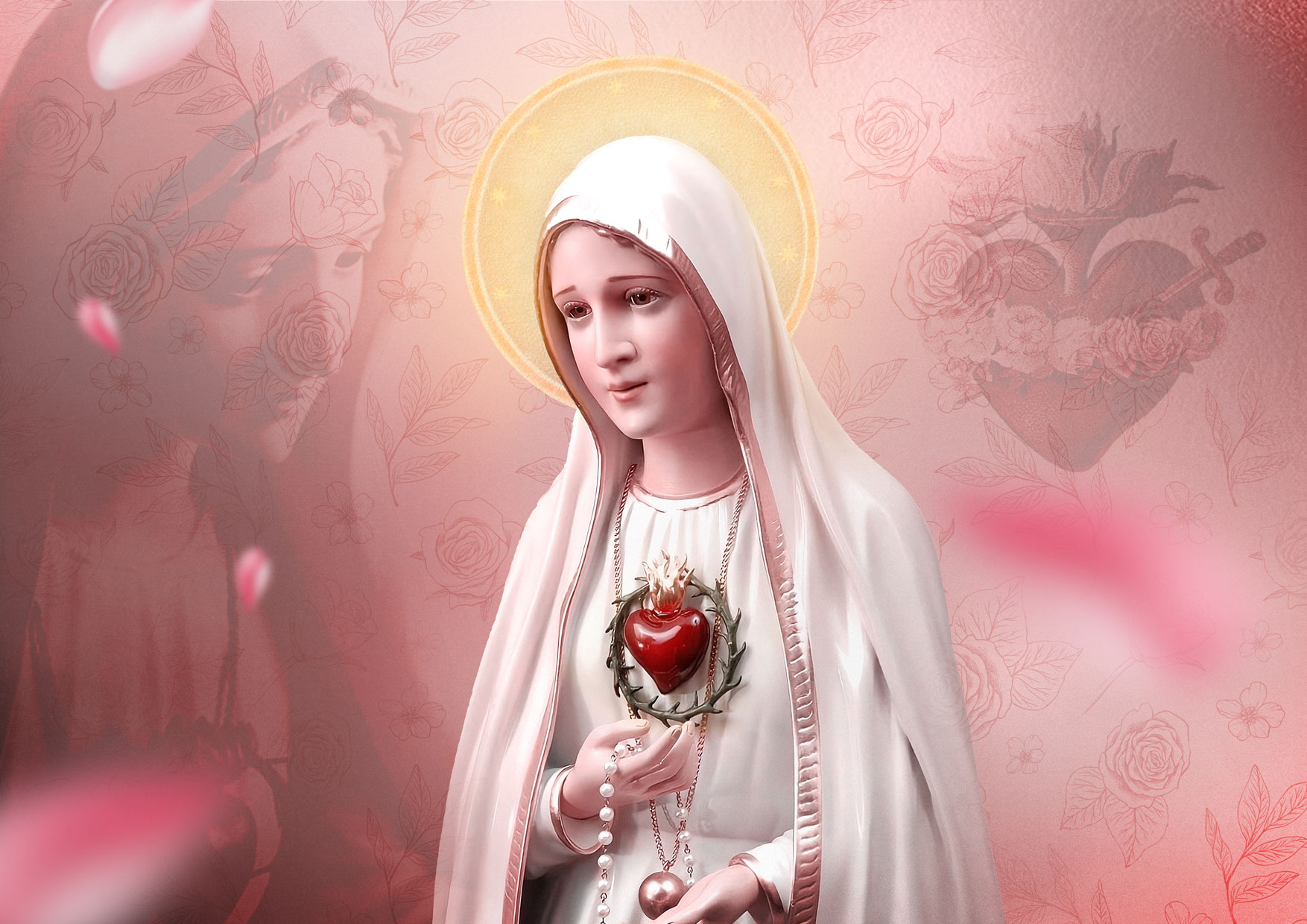Domingo II de Pascua | Juan 20,19-31
En este Segundo Domingo de Pascua, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

Cristo Resucitado con sus reiteradas apariciones muestra, una vez más, su entrañable misericordia hacia sus discípulos tan necesitados de ser fortalecidos y confirmados en la fe en la Resurrección, para que luego sean sus testigos y puedan anunciarle al mundo entero.
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos”.
Estaban aterrados ante el posible acoso de los enemigos, estarían irritados con el supuesto robo del cuerpo del Señor. Entonces “entró Jesús, se puso en medio” como siempre, como el amigo que era antes, con deseos de estar con ellos, de conversar, de compartir, es Jesús amigo misericordioso y amable; “y les dijo: paz a ustedes”, les saluda, les sonríe, habla con ellos. Jesús resucitado vive en su Iglesia, está en medio de su Iglesia, protegiéndola, asistiéndola, defendiéndola como Buen Pastor. La paz del Resucitado es la paz fruto del Espíritu Santo, es la paz del Príncipe de la paz, el compendio de todos bienes y bendiciones de Dios, rico en misericordia; es la paz que brota del Corazón de Cristo vivo e inunda las almas de todos aquellos que lo reciben con un corazón dócil y humilde; la paz de la Resurrección es una persona: El Señor crucificado y resucitado. Confiemos en la misericordia de Jesús, que nos consuela en nuestras horas más bajas y desoladas como hizo con los suyos.
“Y les enseñó las manos y el costado”. Los Apóstoles y discípulos mirarían y tocarían con atención y reverencia las sagradas cicatrices. Manos y pies traspasados, costado abierto, heridas que brillan como trofeos de victoria; las llagas benditas en el cuerpo luminoso de Jesús nos están hablando a gritos del amor misericordioso del Señor, nos declaran el amor hasta el extremo de Cristo, son la prueba evidente de la batalla que ha librado contra Satanás, el pecado y la muerte por amor a cada uno de nosotros; su costado traspasado y abierto es invitación insistente a entrar en la intimidad de Dios.
“Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor”. La alegría que surge en los corazones y se manifiesta en los labios y en los ojos de los discípulos es fruto de la Pascua, signo de la presencia del Resucitado en medio de nosotros. Una felicidad profunda, que no es de este mundo, comienza a brotar en los corazones de todos los presentes; ya se han disipado las negras dudas; y las tinieblas del temor y la incertidumbre se han trocado en gozo luminoso, pascual. Ya nada ni nadie podrá quitarnos esa alegría. No tenemos ningún motivo para la tristeza. La Resurrección es para nosotros una fiesta.
“Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. Jesús confía a sus Apóstoles su misma misión, la que el Padre le ha encomendado a El, así se manifiesta igual al Padre en el poder de enviar, misión que han de prolongar a través del tiempo y el espacio hasta el fin del mundo, y así envía a los Apóstoles para que sean como Él, ministros de pacificación, misericordia y reconciliación. Para esta gran misión necesitan la fuerza vivificadora del Espíritu. Por eso “sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los Do retengan, les quedan retenidos”. Parte esencial de ese ministerio de reconciliación es el perdón de los pecados, porque el pecado es lo que nos enemista con Dios. Jesús tenía ese poder y ahora lo da a los Apóstoles y a sus sucesores, los Obispos, y a los presbíteros.
“Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús”. Santo Tomás va a representar a todos aquellos que se resisten a la luz de la fe. Se cierra ante el testimonio de los Apóstoles que le dicen: “Hemos visto al Señor». Él quiere ver y se cierra en su incredulidad. El quiere tocar, sondear la identidad del supuesto resucitado aparecido y dice con arrogancia:
“Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creo”.
“A los ocho días estaba con ellos Tomás”. El Señor deja pasar ocho días como para dar un plazo a la incredulidad de Tomás, para ver si por sí solo y con la ayuda y el testimonio de los demás puede aceptar la verdad central de la fe cristiana, pero da la impresión que esos ocho días sólo le han servido para robustecerse en la incredulidad. Con todo, hay en él una fe más honda que sus dudas que lo mantiene unido al grupo de discípulos y Apóstoles, a la incipiente Iglesia que está naciendo del sufrimiento atroz de la Cruz y de la alegría desbordante y contagiosa de la Resurrección. Esto fue su salvación.
“Jesús dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Parece como si Jesús esta vez se apareciera sólo por Tomás, pues se dirige directamente al Apóstol incrédulo. Jesús ama a su Apóstol, ha entregado su vida por él. De su falta de fe, de su amargura, de su humillación de quedar mal ante el grupo ha sacado un gran acto de fe y amor: “Señor mío y Dios mio”. Le llama Señor, y en esto reconoce su humanidad; le llama Dios, y así reafirma su divinidad. Es Señor mio y Dios mío, ¡impresionante declaración de adhesión personal de fe y amor del Apóstol incrédulo! Dios es el único que sabe transformar nuestras faltas en un fino, delicado y reparador amor. Dios es el único que, aun en nuestros pecados, manifiesta su maravillosa ternura y misericordia.
«Porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto».
Esta bienaventuranza la dice el Señor por nosotros, los creyentes de hoy, que creemos en el Resucitado sin verle, sin oírle, sin tocarle. Es más meritoria la fe que no necesita el testimonio de los sentidos corporales. Este es nuestro orgullo y nuestra primera felicidad: creemos, amamos y seguimos a Jesucristo vivo, de Corazón palpitante, Misericordioso, sin ver.