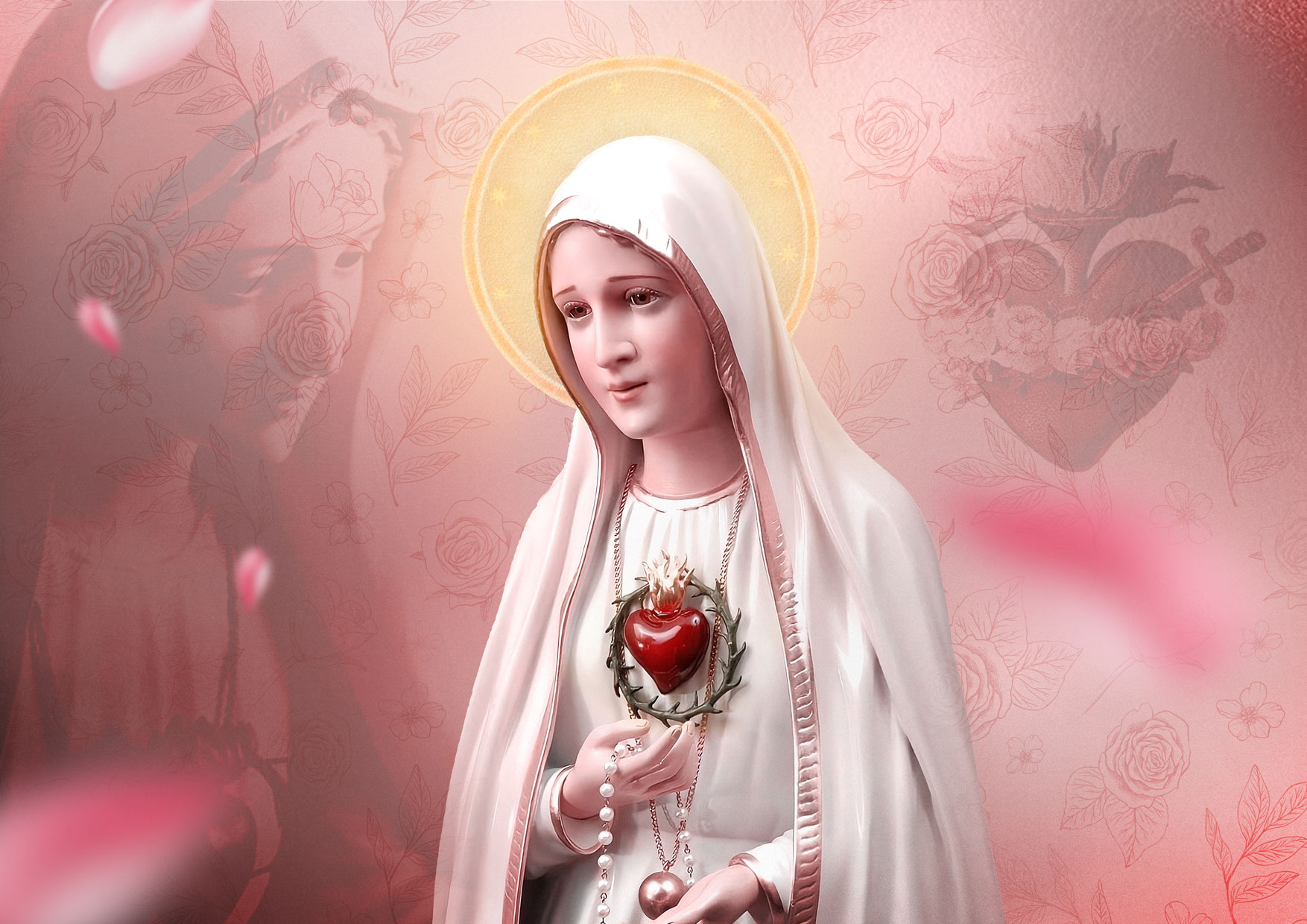Domingo V de Pascua | Juan 15,1-8
En este Quinto Domingo de Pascua, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

«En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador”»
El evangelista san Juan nos invita a calar en profundidad y nos lleva a descubrir el misterio de la vid. Ella es el símbolo y la figura de Jesús mismo.Él es la vid y nosotros, sus discípulos, somos los sarmientos; Él es la vid a la que los sarmientos están vitalmente unidos.
La imagen de la vid se usa en la Biblia de muchas maneras y con significados diversos; de modo particular, sirve para expresar el misterio del Pueblo de Dios. Desde este punto de vista más interior, los fieles no somos simplemente los obreros que trabajamos en la viña de Dios, sino que formamos parte de la viña misma. En el Antiguo Testamento los profetas recurrieron a la imagen de la viña para hablar del pueblo elegido. Israel es la viña de Dios, la obra del Señor, la alegría de su corazón
El Concilio Vaticano II, para hablar del misterio de la Iglesia presenta la imagen de la vid y de los sarmientos: «Cristo es la verdadera vid, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y sin Él nada podemos hacer» (Lumen gentium, 6).
La Iglesia misma es la viña del Señor. Es misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu. Es comunión porque somos llamados a revivir la misma comunión de Dios. Es misión porque estamos llamados a manifestar y comunicar esa comunión en la historia. Todos los miembros de la Iglesia somos radicados en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana.
Como diligente viñador, el Padre cuida de su viña. El mismo Jesús habla del trabajo del Padre: «Si alguna de mis ramas no da fruto, él la arranca; y poda las que dan fruto, para que den más fruto». Dar fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. El hombre es interpelado en su libertad por la llamada de Dios a crecer, a madurar, a dar fruto. No puede dejar de responder; no puede dejar de asumir su personal responsabilidad. El que no da fruto no permanece en la comunión con Cristo.
«Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado; permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes».
Toda la vida de Cristo es misterio de Redención. La Redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo y en su palabra que purifica a sus oyentes. Con estas sencillas palabras nos es revelada la misteriosa comunión que vincula en unidad al Señor con nosotros, sus discípulos; una comunión viva y vivificante, por la cual los cristianos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Cristo, como los sarmientos unidos a la vid.
La comunión de los cristianos con Jesús tiene como modelo, fuente y meta la misma comunión del Hijo con el Padre en el don del Espíritu Santo: los cristianos nos unimos al Padre al unirnos al Hijo en el vínculo amoroso del Espíritu. Es la misma imagen que da luz para comprender la profunda intimidad de los discípulos de Jesús entre sí: todos son sarmientos de la única vid. El Señor nos indica que esta comunión fraterna es el reflejo maravilloso y la misteriosa participación en la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por el gran don de la comunión eclesial, reflejo en el tiempo de la eterna e inefable comunión de amor de Dios Uno y Trino. La conciencia de este don debe ir acompañada de un fuerte sentido de responsabilidad.
«Como la rama no puede producir frutos por sí misma, si no permanece en la vid; así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no pueden hacer nada».
Enraizados y vivificados por la vid, las ramas son llamadas a dar fruto. El brotar y el expandirse de los sarmientos depende de su inserción en la vid, porque sin el Creador la criatura se diluye; menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto. Y la comunión con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden dar: es don de Cristo y de su Espíritu.
Nos enseña el Catecismo: «El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar».
A esta responsabilidad, tremenda y enaltecedora, aluden las palabras graves de Jesús: «Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como ramas secas; luego las recogen y las echan al fuego y arden». El que no está unido a Cristo por la gracia está fuera de Cristo; como el sarmiento separado de la vid se seca, así el pecador se instala en el pecado y se hace insensible, hasta el día del juicio del Señor. Este es el destino del hombre: o la unión con la vid o el fuego. Como dice san Agustín: “Si no estamos en la vid, estaremos en el fuego; para no estar en el fuego, estemos en la vid”.
He aquí la condición para que seamos oídos en nuestras oraciones: «Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará». Creyendo en la palabra de Dios, amándola, meditándola, cumpliéndola, seremos escuchados por el Padre. Porque el que permanece en Cristo y las palabras de Cristo en él, no puede querer más que lo que quiere el Padre.
«Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante; así serán discípulos míos».
Fruto de la unión con Cristo es la gloria del Padre, que debemos buscar en todas las cosas. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La santidad de los hijos de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Sólo en la medida en que los cristianos nos dejamos amar por Él y le correspondemos, llegamos a ser fecundos en la misión.