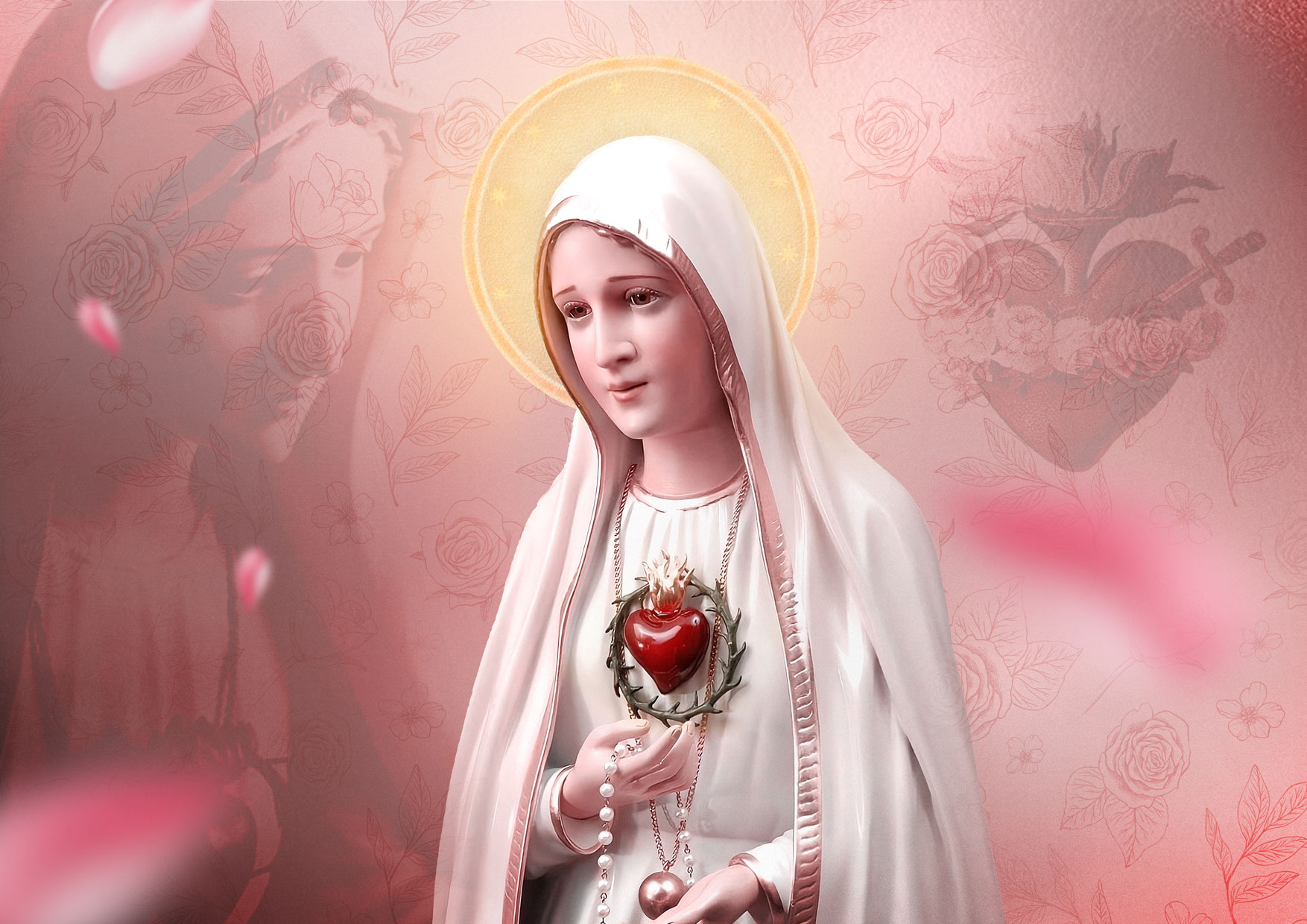Comentario del Evangelio del Domingo III Pascua, Lucas 24, 35 – 48
En este Domingo III de Pascua, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

“En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan”
Los dos discípulos que iban a Emaús son los que reconocen a Jesús al partir el pan. El rito del partir en pan, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última Cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comemos de este único pan, partido, que es Cristo, entramos en comunión con Él y formamos un solo cuerpo en Él.
“Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos” como siempre, como el amigo que era antes, con deseos de estar con ellos, de conversar, de compartir; es Jesús amigo misericordioso y amable; “y les dice: Paz a ustedes”, les saluda, les sonríe, habla con ellos, como tantas veces. Jesús resucitado vive en su Iglesia, está en medio de su Iglesia, protegiéndola, asistiéndola, defendiéndola como Buen Pastor. La paz del Resucitado es la paz fruto del Espíritu Santo, es la paz del Príncipe de la paz, el compendio de todos bienes y bendiciones de Dios, rico en misericordia; es la paz que brota del Corazón de Cristo vivo e inunda las almas de todos aquellos que lo reciben con un corazón dócil y humilde; la paz de la Resurrección es una persona: El Señor crucificado y resucitado. Confiemos en la misericordia de Jesús, que nos consuela en nuestras horas más bajas y desoladas como hizo con los suyos.
“Llenos de miedo, creían ver un fantasma”. Él les dijo: “¿Por qué se asustan?, por qué surgen dudas en su interior? “”
La fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por Él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. El evangelio nos presenta a los discípulos abatidos y asustados.
Jesús resucitado es una explosión de fuerza, de luz y de gozo. En cada aparición el Señor reprocha su miedo a los discípulos. Los discípulos creemos que tenemos mil razones para tener miedo. Y el Señor tiene mil razones para que vivamos confiados. La tristeza y el miedo surgen siempre de la ceguera. Y no se trata de tener un barato optimismo. Se trata de la alegría y la seguridad en el Señor. El optimismo cree que los hombres son buenos. El pesimismo cree que los hombres son malos. La alegría y la esperanza saben que los hombres somos amados por Dios, saben que Dios vence siempre al mal.
Y eso que los discípulos al menos tienen una cierta razón para la tristeza y el miedo: creen que Jesús está muerto. Lo malo es quienes seguimos tristes y temerosos a pesar de que lo creemos vivo.
“Miren mis manos y mis pies: soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo”. Dicho esto, les mostró las manos y los pies”.
Los Apóstoles y discípulos mirarían y tocarían con atención y reverencia las sagradas cicatrices. Manos y pies traspasados, costado abierto, heridas que brillan como trofeos de victoria; las llagas benditas en el cuerpo luminoso de Jesús nos están hablando a gritos del amor misericordioso del Señor, nos declaran el
amor hasta el extremo de Cristo, son la prueba evidente de la batalla que ha librado contra Satanás, el pecado y la muerte por amor a cada uno de nosotros; su costado traspasado y abierto es invitación insistente a entrar en la intimidad de Dios.
“Y como no acababan de creer por la alegría y el asombro…”
La alegría y el asombro que surgen en los corazones y se manifiesta en los labios y en los ojos de los discípulos es fruto de la Pascua, signo de la presencia del Resucitado en medio de nosotros. Es Él, el de siempre. Todos sonríen, una felicidad profunda, que no es de este mundo, comienza a brotar en los corazones de todos los presentes; ya se han disipado las negras dudas; y las tinieblas del temor y la incertidumbre se han trocado en gozo luminoso, pascual. Ya nada ni nadie podrá quitarnos esa alegría. No
tenemos ningún motivo para la tristeza. La Resurrección es para nosotros una fiesta.
“Les dijo: “¿Tienen ahí algo de comer?””. Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y comió delante de ellos.
El Cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su Resurrección como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a
reconocer que Él no es un espíritu. Este cuerpo auténtico y real posee las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso: no está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiera: bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe.
“Y les dijo: “Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos”.
Este designio divino de salvación a través de la muerte del Mesías había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud
del pecado. La muerte redentora de Jesús cumple las profecías. La Resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del Siervo doliente de Isaías.
Cuando Jesús se manifiesta a los apóstoles en la tarde de Pascua les echa en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a lo que anunciaban las Escrituras del Antiguo Testamento y a quienes le habían visto resucitado. La voz del Resucitado era cálida y persuasiva. Ponía toda su alma en lo que decía. Incluso cuando les reprendía, su palabra era suave y no hería. Y, según le oían hablar, las oscuridades iban cayendo de sus ojos. Ellos que creían conocer de memoria aquellos textos que Jesús citaba, se daban cuenta ahora de que no habían entendido nada. La palabra de Dios se iba haciendo viva y
operante en ellos. Y, al mismo tiempo, iban sintiéndose avergonzados y felices. Avergonzados por su falta de fe, por su corta inteligencia. Y felices porque su esperanza renacía, porque un nuevo amor iba brotando dentro de ellos. Aún no se daban cuenta, pero Dios ya estaba con ellos y dentro de ellos.
“Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras”.
Sin la gracia de Cristo la Biblia es un libro sellado, imposible de entender. Como a los primeros discípulos, también a nosotros Jesús resucitado nos abre el entendimiento para comprender. Él es el Maestro que sigue explicándonos las Escrituras. Pero lo hace como Maestro interior, porque nos enseña e ilumina por dentro. Sólo podemos entender la Escritura si la leemos en presencia del Resucitado y a su luz. Sólo escuchándole a Él en la oración, sólo invocando su Espíritu, la Biblia deja de ser letra muerta y se nos ilumina como palabra de vida y salvación. Las Escrituras iluminan el sentido de la pasión y muerte de Cristo. También a nosotros Cristo Resucitado nos remite y nos lleva a las Escrituras; ellas dan testimonio de Él, pues ellas contienen el plan eterno de Dios. Y lo mismo que ilumina los sufrimientos de Cristo, la Palabra de Dios nos da el sentido de todos los acontecimientos dolorosos y a primera vista negativos de nuestra existencia. Es necesario acudir a ella en busca de luz. Pero también pedir a Cristo que –como a los apóstoles– abra nuestra mente para comprender las Escrituras.
También Jesús confirma que para entrar en su gloria, es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. La Ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías: “Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto”.
Jesús confía a sus Apóstoles su misma misión, la que el Padre le ha encomendado a Él, así se manifiesta igual al Padre en el poder de enviar; misión que han de prolongar a través del tiempo y el espacio hasta el fin del mundo, y así envía a los Apóstoles para que sean como Él, ministros de pacificación, misericordia
y reconciliación.
El encuentro con el Resucitado nos hace testigos, capaces de dar a conocer lo que hemos experimentado.
Si de verdad nos hemos encontrado con el Resucitado, tendremos que contar lo que hemos visto y oído. En cambio, si no tenemos experiencia de Cristo, nuestra palabra será trompeta que hace ruido, pero es inútil, sonará a hueco.