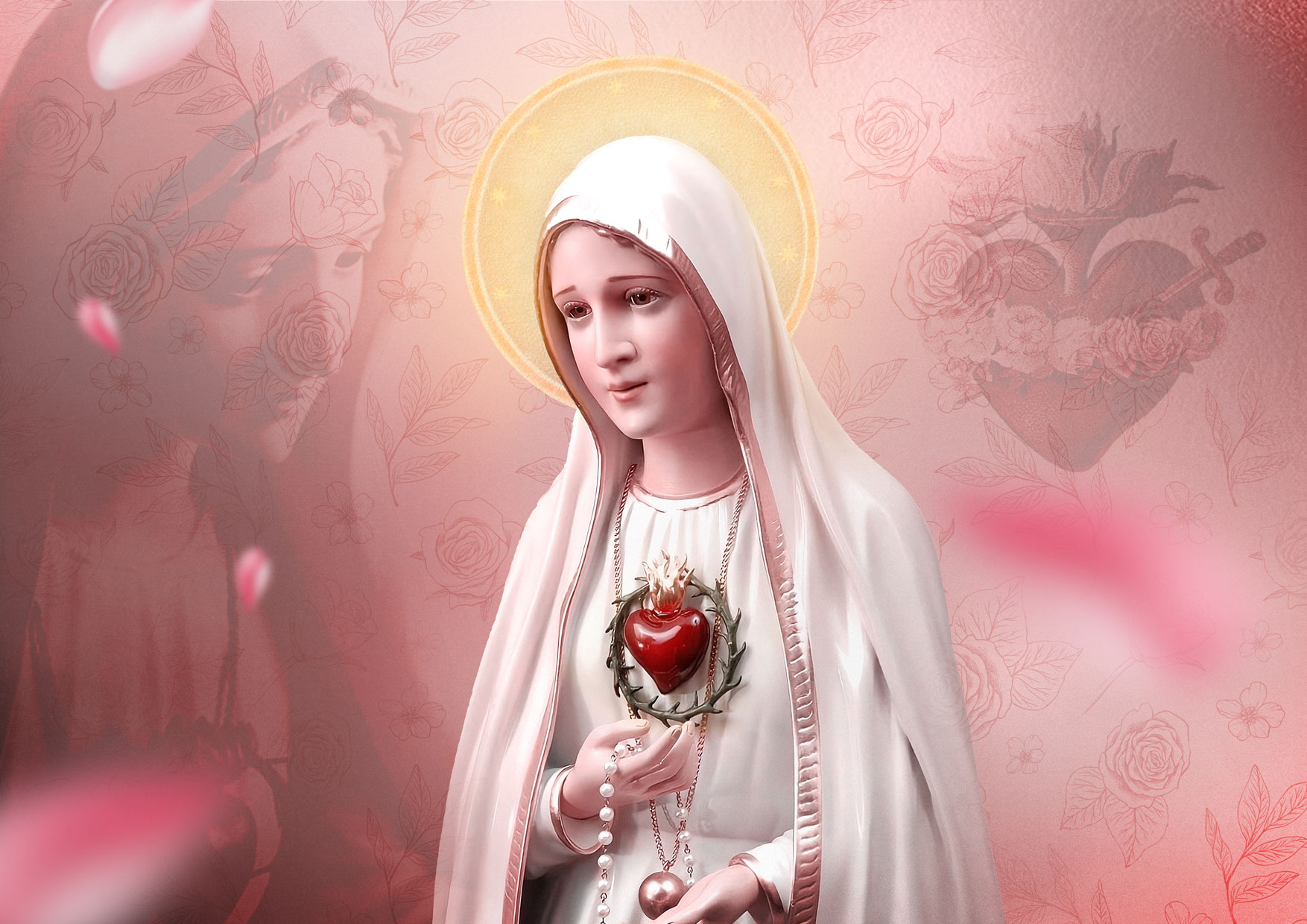Domingo XXIV del Tiempo Ordinario, San Mateo 18,21-35
En este Domingo XXIV del Tiempo Ordinario, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

El Señor nos manifiesta el espíritu de perdón que debe reinar en la Iglesia, entre todos sus miembros.
“En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor si mi hermano me ofende, ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?”.
El Apóstol Pedro quiere saber cuál es el pensamiento de Jesús en este tema tan vital para la humanidad como es el perdón. Cuál es el límite y la extensión del perdón.
“Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”.
Siete es la cifra perfecta, multiplicada por sí misma, indica el infinito. Con esta respuesta el Señor nos dice claramente que el verdadero perdón no está sometido ni a tarifas ni a medidas. El perdón ha de ser amplio, constante, incansable. La única medida válida en el perdón es la que ha utilizado Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios nos perdona sin tasas ni condiciones, sin esperar recompensa alguna, sin pedir razones ni explicaciones. La medida del perdón es el perdón sin medida.
Con una audaz confianza hemos de orar a nuestro Padre, reconociéndonos pecadores ante Él, Suplicándole que tenga misericordia de nosotros que no dejamos de pecar. Nuestra esperanza es firme porque, en su Hijo, tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en el sacramento de la reconciliación.
No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. “No hay nadie, tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón” (Catecismo Romano). Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que, en su Iglesia, estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado.
Si Dios nos perdona así, si la Iglesia, a través de ministerio de la reconciliación y el perdón dado por los sacerdotes, nos perdona así; también todos y cada uno debemos otorgarnos generosamente y sin cansarnos el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere. La caridad de Cristo lo exige.
San Cipriano nos enseña: “Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos: Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel”.
El perdón transfigura al discípulo configurándolo con su Maestro. El perdón es la cumbre del amor cristiano; el perdón da testimonio de que, en nuestro mundo, el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. “El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí” (San Juan Pablo II).
¿A quién tengo yo que perdonar?
“Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que Pagara así.
El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo.
El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda”.
Contemplemos detenidamente a Dios: infinito en su bondad; capaz de perdonar todo; magnánimo, generoso, renunciando a sus derechos por amor, compasivo. ¡Gracias, Señor¡
¡Cuántas veces hemos sido perdonados! Constantemente se nos ha redimido de la deuda contraída. Y nada es capaz de hastiar a Dios
“Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes.
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré.
Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido.
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdone porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?.
Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda”.
Nos encontramos ahora con la parábola del siervo despiadado: a él, que era un alto mandatario del rey, le había sido perdonada la increíble deuda de diez mil talentos; pero luego él no estaba dispuesto a perdonar la deuda, ridícula en comparación, de cien denarios que le debían. La enseñanza es hermosa: cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente es siempre bien poco comparado con la bondad de Dios que perdona a todos los que se arrepienten.
La parábola del siervo sin entrañas, que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión y el perdón en la Iglesia, acaba con esta frase:
“Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano”.
En el fondo del corazón es donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla; pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión.
La misericordia divina no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado de corazón a los que nos han ofendido. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre.
Observar este consejo del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera a Cristo. Se trata de una participación, vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia, y en el amor de nuestro Dios. Sólo el Espíritu Santo puede poner en nuestro interior los mismos sentimientos que hubo en el Corazón de Cristo. Así el perdón al hermano se hace posible.