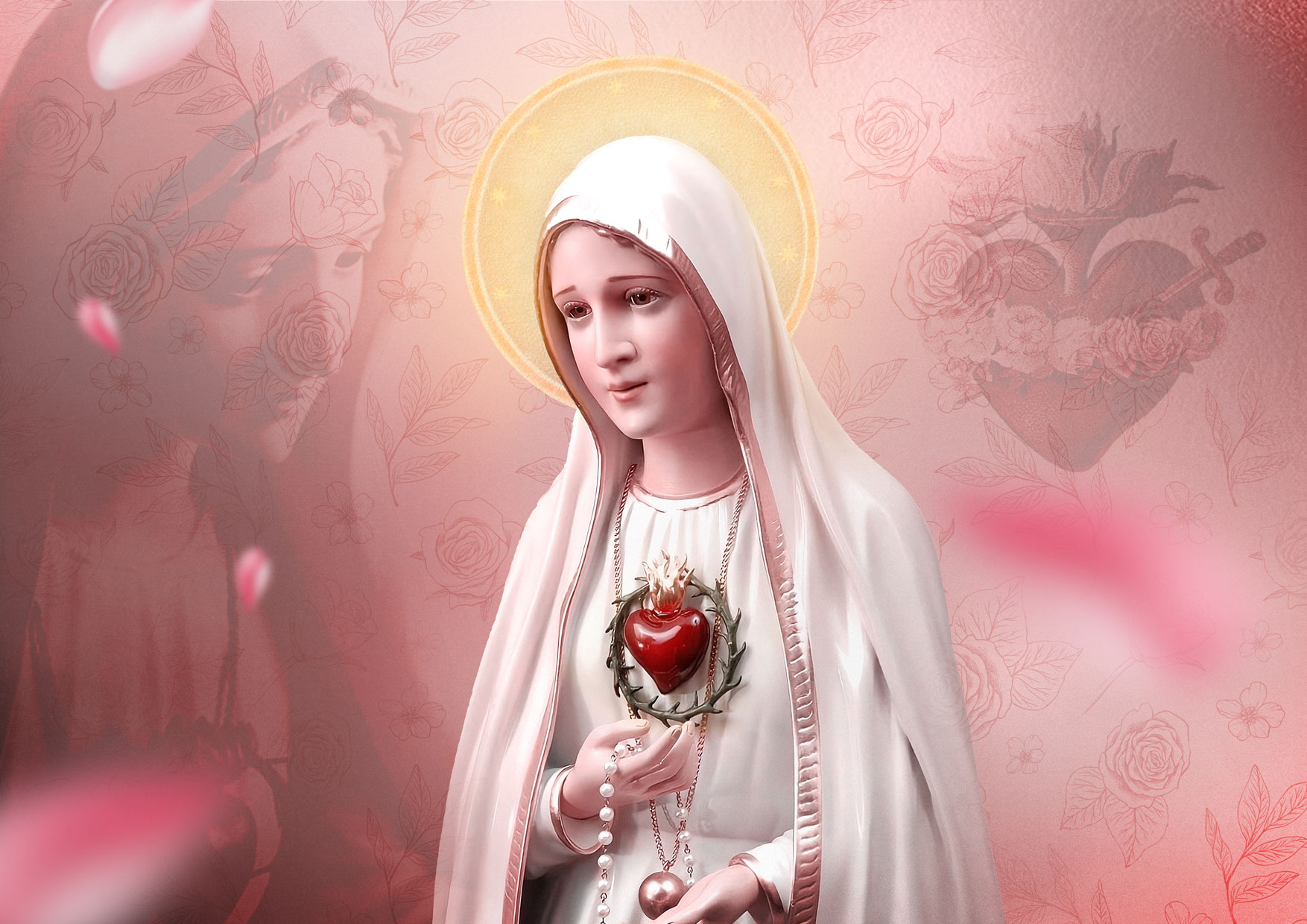Domingo II de Cuaresma, San Marcos 9,2-10
En este II Domingo de Cuaresma, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

El evangelio de este domingo es toda una provocación a contemplar el rostro radiante de Cristo en el misterio de la Transfiguración. Los apóstoles habían quedado sobrecogidos y entristecidos ante el anuncio, por parte de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. La Transfiguración no es sólo revelación de la gloria de Cristo, sino también preparación para afrontar la cruz. El episodio de la Transfiguración marca un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Es un acontecimiento de revelación que consolida la fe en el corazón de los discípulos, les prepara al drama de la cruz y anticipa la gloria de la resurrección. Este misterio es vivido continuamente por la Iglesia, pueblo en camino hacia el encuentro con su Señor. Como los tres apóstoles escogidos, la Iglesia contempla el rostro transfigurado de Cristo, para confirmarse en la fe y no desfallecer ante su rostro desfigurado en la Cruz. En un caso y en otro, ella es la Esposa ante el Esposo, partícipe de su misterio y envuelta por su luz.
“En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió únicamente con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos”.
El Santo Padre Benedicto XVI resume así el evangelio de este domingo: “El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan, para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada día, una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde se discierne el bien y el mal y fortalece la voluntad de seguir al Señor”.
“Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús”.
El acontecimiento deslumbrante de la Transfiguración prepara a aquel otro acontecimiento dramático, pero no menos luminoso, del Calvario. Pedro, Santiago y Juan contemplan al Señor Jesús junto a Moisés y Elías, con los que habla. Los ojos de los apóstoles están fijos en Jesús que piensa en la cruz. Allí su amor por el Padre y por todos los hombres alcanzará su máxima expresión; su pobreza llegará al despojo de todo; su obediencia hasta la entrega de la vida; su predicación a la máxima elocuencia. Los discípulos son invitados a contemplar a Jesús exaltado en la cruz, el cual en su silencio y en su soledad, afirma la absoluta trascendencia de Dios sobre todos los bienes creados, vence en su carne nuestro pecado y atrae hacia sí a cada hombre y mujer, dando a cada uno la vida nueva de la resurrección.
La muerte de Cristo, vista desde la perspectiva del Tabor, aparece como un camino entre dos luces: la luz anticipadora de la Transfiguración y la luz definitiva de la Resurrección. La vida cristiana, a pesar de sus renuncias y sus pruebas, y a pesar de la muerte física, y más aún gracias a ellas, es camino de luz, sobre el que vela la mirada de nuestro Redentor.
“Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque, estaban asustados”.
Estas palabras de san Pedro muestran y expresan con particular elocuencia el carácter absoluto de la centralidad de Cristo en toda la vida cristiana: ¡qué hermoso es estar contigo, Jesús, dedicarnos a ti, concentrar nuestra existencia en ti! Quien ha recibido la gracia de esta especial comunión de amor con Cristo, se siente como seducido por su fulgor. En la escena de la Transfiguración, Pedro habla en nombre de los demás apóstoles: “¡qué bien se está aquí! “. La experiencia de la gloria de Cristo, aunque le extasía la mente y el corazón, no lo aísla de la realidad que le rodea, ni de los demás, ni de sus compromisos con el mundo, sino que, por el contrario, lo une más profundamente al resto de los discípulos y le fortalece para llevar a cabo con más entusiasmo la misión que el Señor le encomienda en la Iglesia y en el mundo.
El evangelio de hoy pone de relieve el temor de los discípulos. El atractivo del rostro transfigurado de Cristo no impide que se sientan atemorizados ante la Majestad divina que los envuelve. Siempre que el hombre experimenta la gloria de Dios se da cuenta también de su pequeñez y de aquí surge una sensación de miedo. Este temor es saludable. Recuerda al hombre la perfección divina, y al mismo tiempo lo empuja con una llamada urgente a la adoración y a la santidad.
Como los tres apóstoles, los discípulos de Jesús sabemos por experiencia que no siempre nuestra vida es iluminada por aquel fervor sensible que hace exclamar: “¡qué bien se está aquí!”. Sin embargo, es siempre una vida tocada por la mano de Cristo, conducida por su voz de Buen Pastor y sostenida por su gracia.
En la asidua y prolongada adoración de la Eucaristía se nos permite, también a nosotros, revivir la experiencia de Pedro en la Transfiguración: “¡qué bien se está aquí!”. En la celebración del misterio del Cuerpo y Sangre del Señor se afianza e incrementa la unidad y la caridad de quienes seguimos a Cristo.
Siempre hace así Jesús con los suyos. En medio de los mayores padecimientos da el consuelo necesario para seguir adelante.
“Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Esta nube recuerda aquella otra que acompañaba al pueblo de Dios en su travesía por el desierto hacia la Tierra prometida, o aquella otra que acompañaba a la presencia del Señor en la Tienda del Encuentro. Es la señal que garantiza la presencia de Dios y sus intervenciones divinas. Una significativa interpretación espiritual de la Transfiguración ve también en esta nube la imagen del Espíritu Santo. Toda la existencia cristiana está en íntima relación con la obra del Espíritu Santo.
A los tres discípulos extasiados se dirige la llamada del Padre a ponerse a la escucha de Cristo, a depositar en Él toda confianza, a hacer de Él el centro de la vida. En la palabra que viene de lo alto adquiere nueva profundidad la invitación con la que Jesús mismo, al inicio de la vida pública, les había llamado a su seguimiento, sacándolos de su vida ordinaria y acogiéndolos en su intimidad.
Dios Padre habla a través de su Hijo; su voz se oye de modo singular a través de la enseñanza de la Iglesia y se dirige a todos los hombres, de todas las épocas, de todas las razas, de todas las culturas y naciones del mundo.
La vida cristiana es como un rayo de la única luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro del mundo. Todos los creyentes hemos dereflejar el misterio del Verbo Encarnado en cuanto principio y fin del mundo, fundamento y medida del valor de todas las cosas creadas. Todos los hijos de la Iglesia, llamados por el Padre a “escuchar” a Cristo, debemos sentir una profunda exigencia de conversión y de santidad.
“De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos”.
Los discípulos que han gozado de la intimidad del Maestro, envueltos momentáneamente por el esplendor de la vida trinitaria y de la comunión de los santos, como arrebatados en el horizonte de la eternidad, vuelven de repente a la realidad cotidiana, donde no ven más que a “Jesús solo” en la humildad de la naturaleza humana. Los tres Apóstoles ven a Jesús solo. Ya no estaban con Él ni Moisés ni Elías, ni había una luz especial, ni se oía ninguna voz bajada del cielo. Sólo ven al Jesús de siempre, al que pasa hambre y se cansa del camino, al que se esfuerza por ser entendido por los demás, al que llora y se entristece, o se ríe y se alegra. Ven a Jesús sin manifestaciones gloriosas.
A este Jesús es al que debemos buscar y encontrar nosotros cada día en la oración y en la Eucaristía, en la Palabra y en el sacramento del perdón, en medio de nuestra familia, de nuestro trabajo, entre los amigos, hermanos y compañeros, en los acontecimientos cotidianos, detrás de lo ordinario, huyendo de la tentación de lo extraordinario.