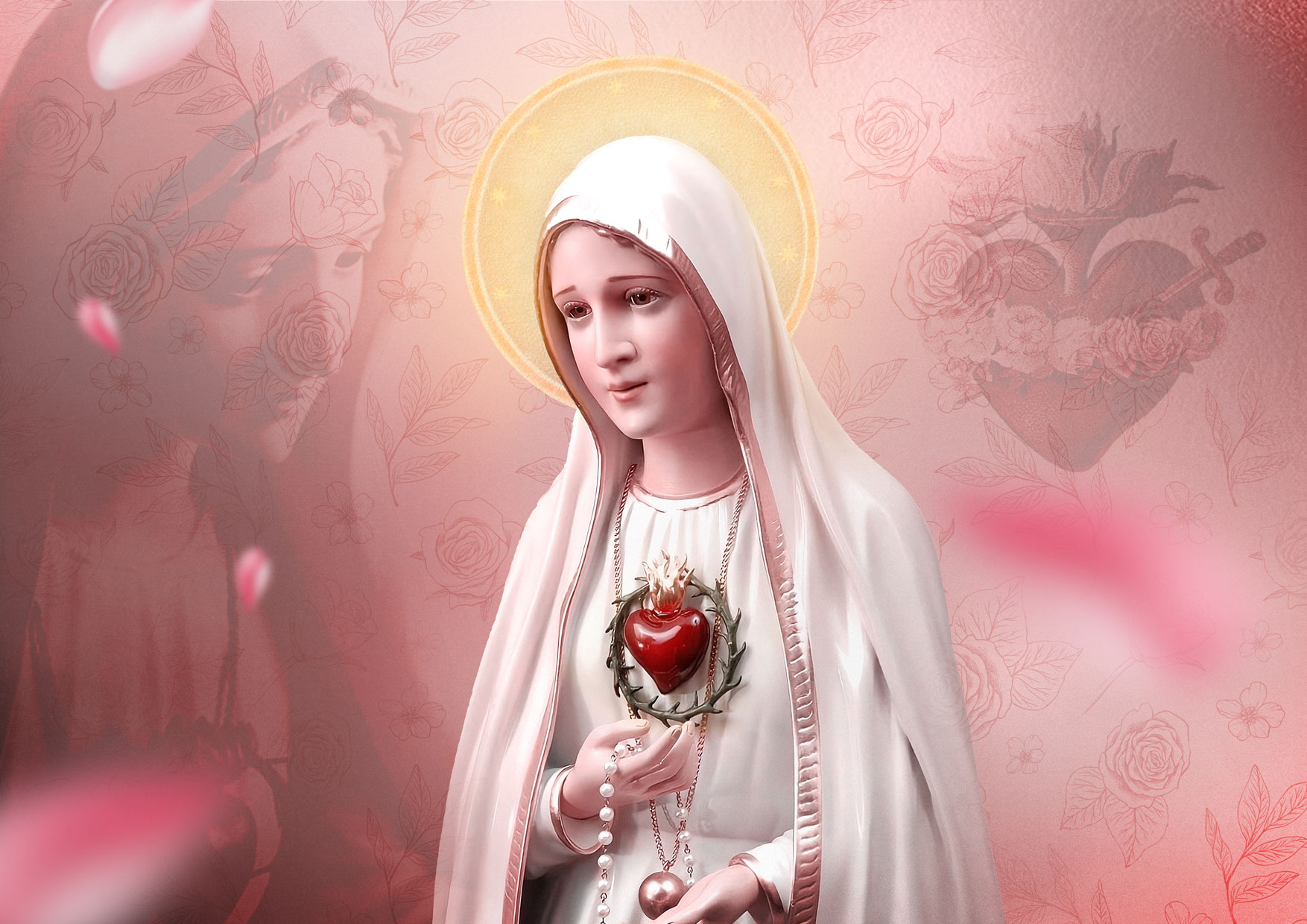Domingo de Ramos, Marcos 14,1-15.47
En este Domingo de Romas, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

Con la celebración del Domingo de Ramos la Iglesia nos invita especialmente a acompañar y a contemplar a Cristo viviendo su pasión y su muerte en cruz en el evangelio según san Marcos.
Ante el misterio de la pasión y muerte del Señor hemos de situarnos en una actitud interior contemplativa. Nos ayuda la oración que san Ignacio de Loyola pone en sus Ejercicios Espirituales antes de la meditación de la pasión. El santo nos invita a pedir: “dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión”.
La pasión es el cantar de los cantares del amor que da la vida. La pasión es la cumbre de ese amor, la revelación del amor más grande de Cristo por la Iglesia. La pasión es el gran misterio del amor.
La Semana Santa es un tiempo propicio para aprender a permanecer con la Virgen María y San Juan, el discípulo amado, junto al Señor, que en la cruz consuma el sacrificio de su vida por toda la humanidad. Con una atención más viva, dirijamos nuestra mirada, una mirada de fe como la de María, en este tiempo de especial gracia de Dios, a Cristo crucificado que, muriendo en el Calvario, nos reveló plenamente el amor de Dios.
“El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. El Señor nos muestra el deseo ardiente se su corazón de padecer por nosotros. En medio de la negrura de la noche, noche de traición: “uno de ustedes me va a entregar” y abandono, aparece el don de la Eucaristía como una luz que no ha sido ahogada por la oscuridad de la ingratitud: “Tomen, esto es mi cuerpo… esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos”. Los apóstoles no caen en la cuenta del dolor de Cristo, ni del amor que les tienen el Padre y Él. Sin embargo, Jesús muestra, aun en su dolor, una gran comprensión y delicadeza con los suyos.
La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él. Sin embargo, aceptar su amor no es suficiente. Hay que corresponder a ese Amor herido, no amado, pidiendo perdón, reparando y expiando, por nuestros pecados y los pecados del mundo, participando en la Eucaristía y orando; y luego, comprometerse a comunicarlo a los demás: Cristo desea unirse a mí, a fin de que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor.
Pedro es el discípulo apasionado e impetuoso, desde el principio tiene grandes disposiciones por los ideales de Cristo, tiene un gran afecto por Cristo: “Aunque todos caigan, yo no… Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.”, pero su amor no está purificado de la vanidad, de la presunción y de la falsa seguridad en sí mismo. “Te aseguro que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres”. El Señor va a formar a Pedro como su pastor universal sirviéndose de su debilidad. Sigue a Jesús como sin estar con Él. Tiene miedo porque “llegó una criada del sumo sacerdote y, lo miró fijamente y dijo: También tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó”. Niega ser discípulo de Jesús, pero tras esas cenizas del miedo está el rescoldo del amor. “Pedro… rompió a llorar”. Lágrimas que expresan el arrepentimiento de herir al amor, lágrimas por la no correspondencia al amor, llanto de dolor por la amistad traicionada. ¡Benditas lágrimas que produjeron tanto bien en el corazón de Pedro!
“Fueron a una finca, que llaman Getsemaní”.
En Getsemaní el Señor se pone en oración, una oración llena de angustia, insistente, hasta el sudor de sangre. A sus discípulos los quiere asociar a su pasión como una prueba de amor de predilección, les quiere hacer partícipes de su sufrimiento íntimo. Les invita a unirse con Él en la oración: “Quédense aquí velando… Velen y oren para no caer en la tentación”. Otra vez la respuesta de los discípulos es pobre, “los encontró otra vez dormidos”.Jesústiene la impresión de estar solo y de que a los suyos no les importa sus sufrimientos. “Se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora; y dijo: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz; pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”. Jesús siente la extrema debilidad de la carne, es la hora de la tentación, de la prueba tremenda y extraña, aquí está en juego la tarea mesiánica de Cristo acorde con Is, 53. Esta prueba es provocada por los pecados de la humanidad. Cristo está revestido de pecado, Él toma sobre sí el pecado del mundo, de ahí viene su “me muero de tristeza”. Todo esto lo padece por nuestros pecados. La fuerza de Satanás y de todas las potencias diabólicas se desencadenan sobre la debilidad carnal de Jesús para intentar apartarlo de su obra redentora, pero Cristo triunfa por su actitud de obediencia plena al Padre.
“Se presentó Judas, uno de los Doce, y con él gente con espadas y palos”.
Judas es el prototipo de la infidelidad al Señor, es el amigo traidor. Pero esa infidelidad no se improvisa, se ha ido gestando poco a poco, con pequeñas infidelidades. Judas vive en una ficción de amor, por eso no es feliz y acabará en la desesperación.
No es suficiente reflexionar sobre Jesucristo, ni saber cosas de Dios, de Cristo y de la Iglesia, hay que iniciarnos e introducirnos en la vivencia del misterio de Cristo, ponernos en contacto con Cristo, para que vivamos verdaderamente una relación con Él. Él cuenta con nuestras limitaciones, y, a pesar de eso, quiere mantener con nosotros una relación personal de amistad.
“Lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices”. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero, habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús al gobernador romano acusándole de revuelta política lo que le pondrá en paralelo con Barrabás acusado de sedición.
Pilato es el hombre del poder, es un hombre legalista, de buena voluntad, estimador de muchos intereses propios, intrigado por la personalidad de este hombre que se proclama rey; sin embargo, por cobardía entregará al inocente a la muerte.
Nos enseña el Catecismo: “Los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados. Ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a Nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Nosotros, que hacemos profesión de conocerle, cuando renegamos de Él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre Él nuestras manos criminales”. Y comenta San Francisco de Asís: “Y los demonios no son los que le han crucificado; eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados”.
“Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado… Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron…”. Dice san Juan Crisóstomo: “Contempla también tú en silencio este espectáculo y aprende a sufrir sin quejas las injurias que recibas, viendo que así es tratado el Rey del mundo y Señor de los ángeles. Y cómo aquí aprendieron los mártires la fortaleza, ante la fortaleza de Jesús, y ha visto el mundo que el reino de Cristo se funda sobre las humillaciones”. Y añade san Agustín: “Aprende también a ser fuerte y a buscar la raíz de tu grandeza en el fondo de las humillaciones que sufras”.
“A uno que pasaba, a Simón de Cirene, lo forzaron a llevar la cruz”.
¡Dichoso cirineo, imagen viviente de los discípulos de Cristo, que toman la cruz y le siguen!
Hay burlas que, a pesar de ser crueles, nos dan una gran lección y manifiestan una profunda verdad. En la cruz de Jesús pusieron, a modo de escarnio, un letrero que decía: “El Rey de los judíos”. La crucifixión es la entronización del Rey eterno y universal, que consolida su realeza e inaugura su reinado. Jesucristo es el Rey de los judíos, es el Rey del universo, es el Rey de todos los hombres. Miremos a Jesús Rey que reina coronado de espinas desde la cruz. La cruz deja de ser una ignominia para convertirse en signo de victoria y en insignia de honor. Jesucristo Rey es el Único Mediador entre Dios y los hombres. Pero, porque en su Persona divina encarnada, se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que nos asociemos a este misterio de su pasión y muerte. Él quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que somos sus beneficiarios.
“Los soldados…, los que pasaban…, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos… y los que estaban crucificados con Él” representan a la humanidad que se rebela contra su Salvador porque no le libera del sufrimiento y de la muerte física, porque no le asegura la vida temporal, porque no es el mesías que ella quiere, por eso lo desprecia y se burla de Él: “¡Salve, rey de los judíos!… A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos”. Cristo crucificado realiza el juicio anticipado de la humanidad. Los que aceptan la salvación se salvan, los que no, permanecen en su pecado que les condena. Jesús demuestra su santidad intercediendo ante el Padre por sus verdugos y por toda la humanidad pecadora. Y lo hace de verdad, como verdadero Mediador entre Dios y los hombres.
En el misterio de la pasión y de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre. Para reconquistar el amor de sus hijos pecadores y alejados de su amor paternal, aceptó pagar un precio muy alto: la sangre de su Hijo unigénito. En la cruz se manifiesta el amor loco de Dios por nosotros, la fuerza que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros hasta el punto de sufrir las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propias, revelándonos así su fidelidad al Padre.
“Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Jesús ora con el salmo 21. Este salmo se refiere a este momento de la vida de Jesús, se está cumpliendo lo que dice el salmo. Jesús sufre interiormente, vive una situación y estado interior de desamparo, de oscuridad y desolación suprema de su Corazón. Contemplamos a Jesús físicamente deshecho, moralmente sin honor, humillado, despreciado, cargando con el pecado de toda la humanidad, pecado que le ahoga y le oprime. Entonces eleva sus ojos al cielo y clama al Padre su dolor, con confianza, sin desesperación. Porque el Padre nunca abandonó a su Hijo. El Padre no es duro, ni cruel con Él, no goza con su sufrimiento. Jesús es consciente de que el Padre le mira con infinita ternura porque está dando la vida por nosotros. La obra de la redención la realiza Jesús afrontando el dolor y la muerte, asumiéndola amando y obedeciendo.
El dolor hace que nosotros nos sintamos como abandonados de Dios y nos preguntemos dónde está Dios. Es el momento de la superación del sufrimiento con el amor y la confianza en Dios. Pidámosle al Señor que nos asista y nos aliente en nuestras angustias y oscuridades interiores.
“Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró”.
Es un grito de paz y confianza absoluta en el Padre. Todo ha acabado, el mundo está redimido y transformado, ya ha sido quebrantada la cabeza de la serpiente infernal. Cristo entrega su Espíritu a la humanidad redimida. Santa Rosa de Lima dice: “Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la Cruz no hay otra por donde subir al cielo”.
“El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo”.
Un nuevo mundo renace. Se retira la sinagoga y aparece la Iglesia, a la Ley sucede el Evangelio. Se rompe el velo del templo que ocultaba los secretos de Dios para dar lugar a los resplandores de la revelación cristiana, para dar lugar a una intimidad abierta con el Redentor. Se rasga el velo que separaba a Dios y al hombre, para que ya podamos acercarnos con segura confianza al Señor, al trono de la gracia y de la misericordia. Dios quiere tener intimidad con cada uno de nosotros.
El centurión se siente atraído por la actitud de ofrenda de Jesús. Ha mirado a Jesús que no ha proferido blasfemias ni se ha desesperado, sino que siguió en actitud de oración hasta la muerte. En medio de los insultos y las burlas surge ha perdonado a sus verdugos y a los que se burlan y le insultan. La luz de la fe comienza a romper las tinieblas del desconocimiento de Dios en el corazón del centurión. Cuando la gracia entra en el corazón humano, éste se reblandece y se abre a la aceptación de su propio pecado. El centurión se refugia en el Corazón de Cristo, y reconoce con fe que “realmente este hombre era Hijo de Dios”. Sin fe nadie se salva, ningún acto humano salva al hombre, pero la fe viva ha de expresarse en obras de caridad.
La madre Iglesia nos exhorta a mirar a Jesús muerto en la cruz. Jesús ama con un latido humano. La espiritualidad del cristiano consiste en vivir la vida desde el Corazón de Cristo, consiste en el encuentro de dos corazones el de Jesús y el del discípulo, que se abren al servicio de la Redención del mundo. Miremos a Cristo redentor del hombre y del mundo, Él es la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón, Cristo es nuestro remedio radical, el único que nos integra, el único que sana las heridas producidas por el pecado en cada uno de nosotros. Pero necesitamos vivir en intimidad con Él, enamorarnos de Él, llenarnos de amor profundo a Jesucristo, esto hará que en las circunstancias en que nos encontremos, lo único que busquemos sea amar a Jesucristo
Miremos a Cristo de corazón abierto en la cruz. Él es la revelación más impresionante del amor de Dios. En la cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura: tiene sed del amor de cada uno de nosotros, sus amigos.
Cristo crucificado nos manifiesta el amor oblativo que busca exclusivamente el bien del otro. Este es el amor con que Dios nos envuelve. Cristo crucificado es una declaración del amor de Dios hasta el extremo. Dios me ama y me ama hasta el punto que dio a su Hijo por mí. Lo que constituye al cristiano es el amor que Dios le da: hemos sido creados para la intimidad con Dios. La vida del hombre le llega al Corazón, tanto para lo bueno como para lo malo, nuestra vida no le es indiferente, mis pecados le ofenden, mi amor le agrada.
La Cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero, porque en su Persona divina encarnada, se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que nos asociemos a este misterio de su pasión, muerte y resurrección. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que somos sus beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor.
Vivamos esta Semana Santa como un tiempo en el que, aceptando el amor herido, no correspondido, de Jesús, aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto y cada palabra. De ese modo, contemplar al crucificado nos llevará a abrir el corazón a los demás, reconociendo las heridas de Jesús en cada ser humano que sufre; y nos llevará, en especial, a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona, y a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchos hermanos.
Que la Semana Santa sea para todos nosotros una experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo, amor que también nosotros cada día debemos dar a los que se nos han confiado, especialmente a los que sufren y a los necesitados. Sólo así podremos participar plenamente en la alegría de la Pascua.