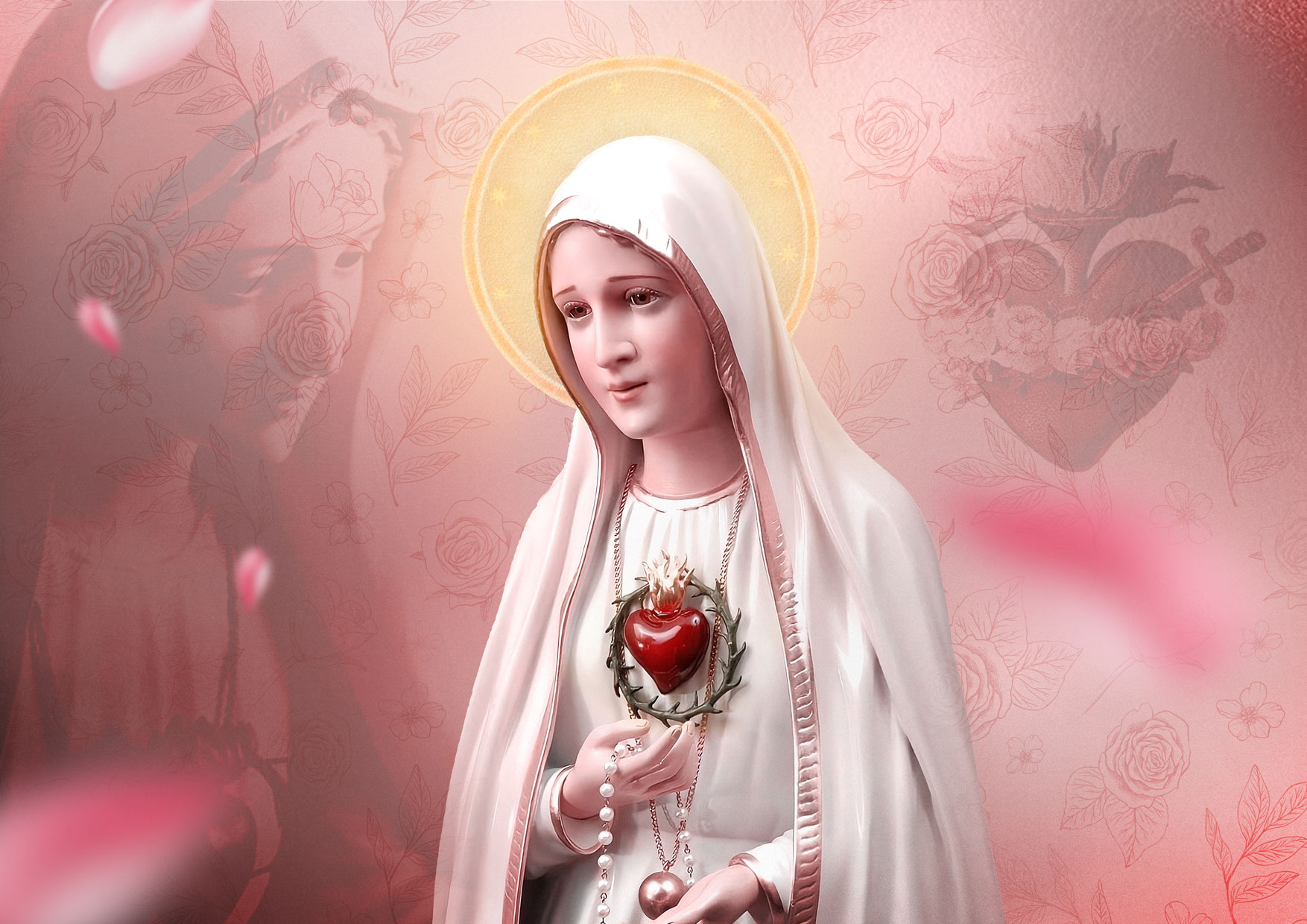Domingo de Pentecostés | Juan 20,19-23
En este Quinto Domingo de Pascua, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

En el domingo de Pentecostés la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espiritu Santo que se manifiesta, da y comunica como Persona divina: desde su plenitud, Cristo, el Señor derrama profusamente el Espíritu.
En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en el tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero todavía no consumado.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes.
La paz del Resucitado es la paz, fruto del Espíritu Santo, es la paz del Príncipe de la paz, el compendio de todos bienes y bendiciones de Dios; es la paz que inunda las almas de aquellos que lo reciben con un corazón dócil y humilde.
La paz que, según San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Mantiene al alma en la posesión de la alegría contra todo lo que es opuesto. Excluye toda clase de turbación y de temor.
Y les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
La alegría que surge en los corazones y se manifiesta en los labios y en los ojos de los discípulos es fruto de la Pascua, fruto precioso de la acción del Espíritu Santo en las almas que lo acogen, signo de la presencia del Resucitado en medio de nosotros. El gozo nace de la posesión de Dios, que no es otra cosa que el reposo y el contento que se encuentra en el goce del bien poseído. Ya nada ni nadie podrán quitarnos esa alegría. No tenemos ningún motivo para la tristeza. El Espiritu Santo es para nosotros
una fiesta.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.
Jesús confía a sus Apóstoles su misma misión, la que el Padre le ha encomendado a El; misión que han de prolongar a través del tiempo y el espacio hasta el fin del mundo. Para esta gran misión necesitan la fuerza vivificadora del Espíritu.
Por eso “soplo sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos”.
El mismo Espíritu Santos y el Padre y del Hijo ha sido derramado sobre todos y cada uno de nosotros, Pueblo de Dios, constituido como pueblo consagrado a Él en el bautismo y enviado por Él al mundo para anunciar el Evangelio que nos salva. Todos los miembros del Pueblo de Dios somos marcados por el Espíritu y llamados a la santidad. ¡Cuántas cosas haríamos si nos dejásemos guiar por el Espíritu Santo!
El Espíritu Santo nos revela y nos comunica la vocación que el Padre dirige a todos desde la eternidad: la vocación a ser santos y a vivir en su presencia, en el amor, a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. El Espíritu nos conforma con Cristo Jesús y nos hace partícipes de su vida filial, de su amor al Padre y a los hermanos. Así la existencia cristiana es vida espiritual, vida animada y dirigida por el Espíritu hacia la perfección de la caridad.
El Espíritu Santo recibido en el sacramento del bautismo y de la confirmación es fuente de santidad y llamada a la santificación porque anima y vivifica nuestra vida de cada día, enriqueciéndola con dones y exigencias, con virtudes y fuerzas, que se compendian en la caridad. Para todos los cristianos es una exigencia fundamental e irrenunciable seguir e imitar a Cristo, por una íntima comunión de vida con él, realizada por el Espíritu.
La misión a la que somos enviados todos los discípulos del Señor está bajo el influjo del Espíritu. Así fue en Jesús, así fue en los Apóstoles, así es en toda la Iglesia: todos recibimos el Espíritu como un don y una llamada a santificarnos cumpliendo con la misión que Dios nos confía.
Jesús hace resonar también hoy en nuestro corazón las palabras que pronunció en el Cenáculo de Jerusalén: “Reciban el Espíritu Santo” Nuestra fe nos revela la presencia del Espíritu de Cristo en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro pensar y sentir, en nuestro hablar y tratar, en nuestro vivir. El Espíritu Santo es el gran protagonista de nuestra vida espiritual. El crea el corazón nuevo, lo anima y lo guía con la ley nueva de la caridad. La conciencia del don del Espíritu en nosotros nos infunde la confianza indestructible del discípulo de Cristo en las dificultades, en las tentaciones, en las debilidades y en las persecuciones que nos encontrarnos en la vida. ¡Ven, Espíritu Santo!