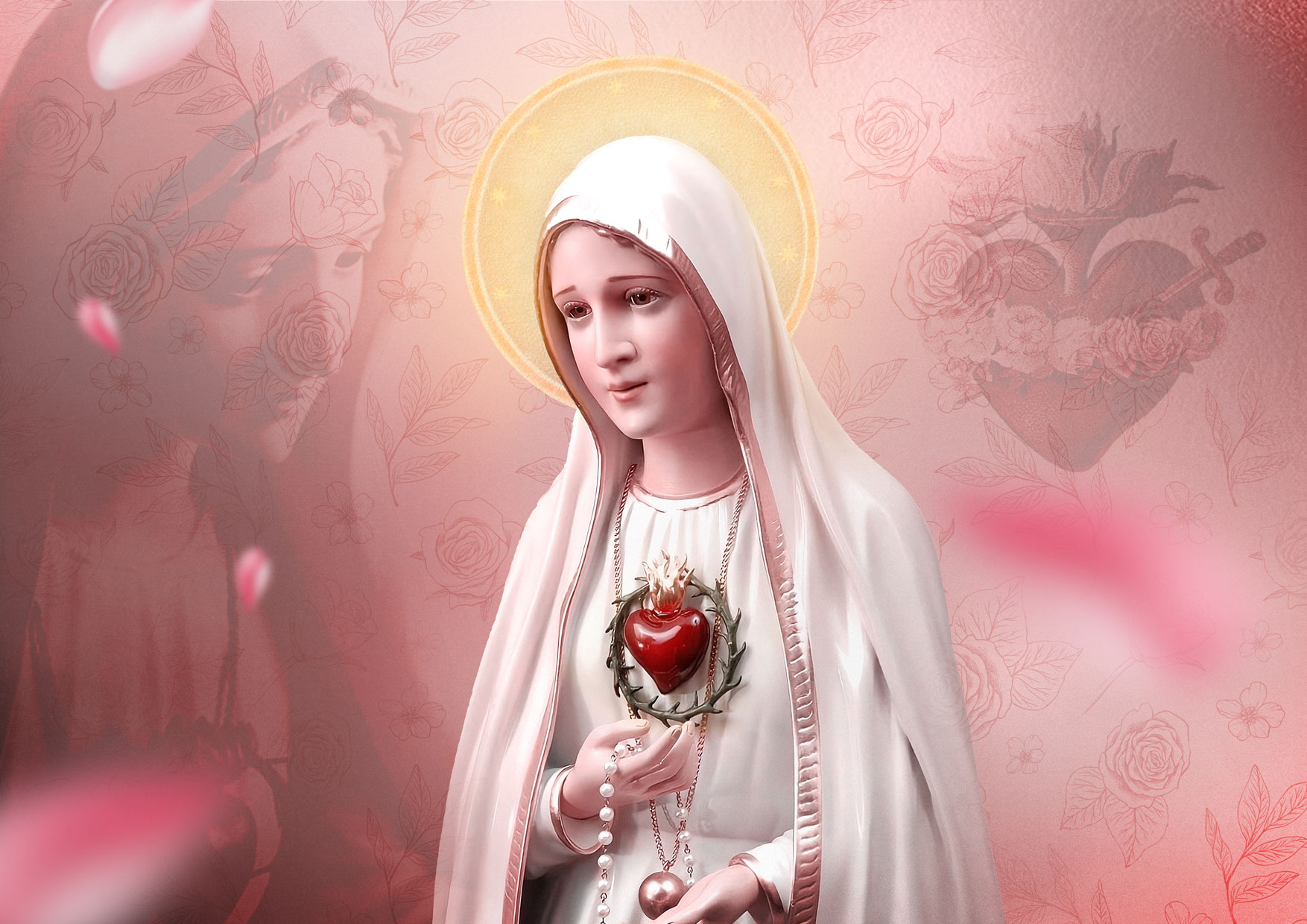Domingo XVIII del Tiempo Ordinario, San Mateo 17, 1-9
En este Domingo XVIII del Tiempo Ordinario, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

El Papa Benedicto XVI resumía así el evangelio de hoy: “El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y anuncia la divinización del hombre.
“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y los llevó aparte a una montaña alta”.
La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan “aparte, a una montaña alta”, para acoger nuevamente en Cristo el don de la gracia de Dios. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada día, una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal y fortalece la voluntad de seguir al Señor”.
“Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía
como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz”.
Por un instante, Jesús muestra su gloria divina.
«Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él»
de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña; la Ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Muestra también Jesús que
para entrar en su gloria es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. La Pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo obediente de Dios. El acontecimiento deslumbrante de la
Transfiguración prepara a aquel otro acontecimiento dramático, pero no menos luminoso, del Calvario. Moisés y Elías conocen a Aquel cuyo rostro buscaban en el monte de la Transfiguración: el conocimiento de la Gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado.
La vida cristiana, a pesar de sus renuncias y sus pruebas, y a pesar de la muerte física, y más aún gracias a ellas, es camino de luz, sobre el que vela la mirada de nuestro Redentor.
“Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué
bien se está aquí!”.
Estas palabras de san Pedro expresan con particular elocuencia el carácter absoluto de la centralidad de Cristo en toda la vida cristiana: ¡qué hermoso es estar con, Jesús, dedicarnos a él, concentrar nuestra existencia en él! Quien ha recibido la gracia de esta comunión de amor con Cristo, se siente como seducido por su fulgor.
Como los tres apóstoles en el episodio de la Transfiguración, los discípulos de Jesús sabemos por experiencia que no siempre nuestra vida es iluminada por aquel fervor sensible que hace exclamar: “¡qué
bien se está aquí!”. Pero es siempre una vida tocada por la mano de Cristo, conducida por su voz de Buen Pastor y sostenida por su gracia.
En la asidua y prolongada adoración de la Eucaristía se nos permite, también a nosotros, revivir la experiencia de Pedro en la Transfiguración: «¡qué bien se está aquí!».
Siempre hace así Jesús con los suyos. En medio de los mayores padecimientos da el consuelo necesario para seguir adelante.
«Una nube luminosa los cubrió con su sombra».
La nube luminosa indica la presencia del Espíritu. En la montaña de la Transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su luz a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan.
Toda la existencia cristiana está en íntima relación con la obra del E.S.
«Y una voz desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto; escúchenlo”».
La voz del Padre lo designa como su “Hijo amado” y afirma mediante este título su preexistencia eterna.
A los tres discípulos se dirige la llamada del Padre a escuchar a Cristo, a depositar en Él toda confianza, a hacer de Él el centro de la vida.
Dios Padre habla a través de su Hijo; su voz se oye de modo singular a través de la predicación de la Iglesia y se dirige a todos los hombres, de todas las épocas, de todas las razas, de todas las culturas y naciones.
“Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa” (Santo Tomás de Aquino)
La vida cristiana es como un rayo de la única luz de Cristo, que resplandece sobre el mundo. Todos los creyentes hemos de reflejar el misterio del Verbo Encarnado en cuanto principio y fin del mundo,
fundamento y medida del valor de todas las cosas creadas. Todos los hijos de la Iglesia, llamados por el Padre a «escuchar» a Cristo, debemos sentir una profunda exigencia de conversión y de santidad.
«Al oírlo, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de espanto».
El evangelio de hoy pone de relieve el temor de los discípulos. El atractivo del rostro transfigurado de Cristo no impide que se sientan atemorizados ante la Majestad divina que los envuelve. Siempre que el hombre experimenta la gloria de Dios se da cuenta también de su pequeñez y de aquí surge una sensación de miedo. Este temor es saludable. Recuerda al hombre la perfección divina, y al mismo tiempo lo empuja con una llamada urgente a la adoración y a la santidad.
«Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo».
Los discípulos, que han gozado de la intimidad del Maestro, envueltos momentáneamente por el esplendor de la vida trinitaria, vuelven de repente a la realidad cotidiana, donde no ven más que a «Jesús, solo»
en la humildad de la naturaleza humana, y son invitados a descender del monte para vivir con Él las exigencias del designio de Dios y emprender con valor el camino de la cruz.
Los tres Apóstoles ven a Jesús solo. Ya no estaban con Él ni Moisés ni Elías, ni había una luz especial, ni se oía ninguna voz bajada del cielo. Sólo ven al Jesús de siempre, al que pasa hambre y se cansa del camino, al que se esfuerza por ser entendido por los demás, al que llora y se entristece, o se ríe y se alegra. Ven a Jesús sin manifestaciones gloriosas. A este Jesús es al que debemos buscar y encontrar nosotros cada día en la oración y en la Eucaristía, en la Palabra y en el sacramento del perdón, en medio de nuestra familia, de nuestro trabajo, entre los amigos, hermanos y compañeros, en los acontecimientos cotidianos, detrás de lo ordinario, huyendo de la tentación de lo extraordinario.