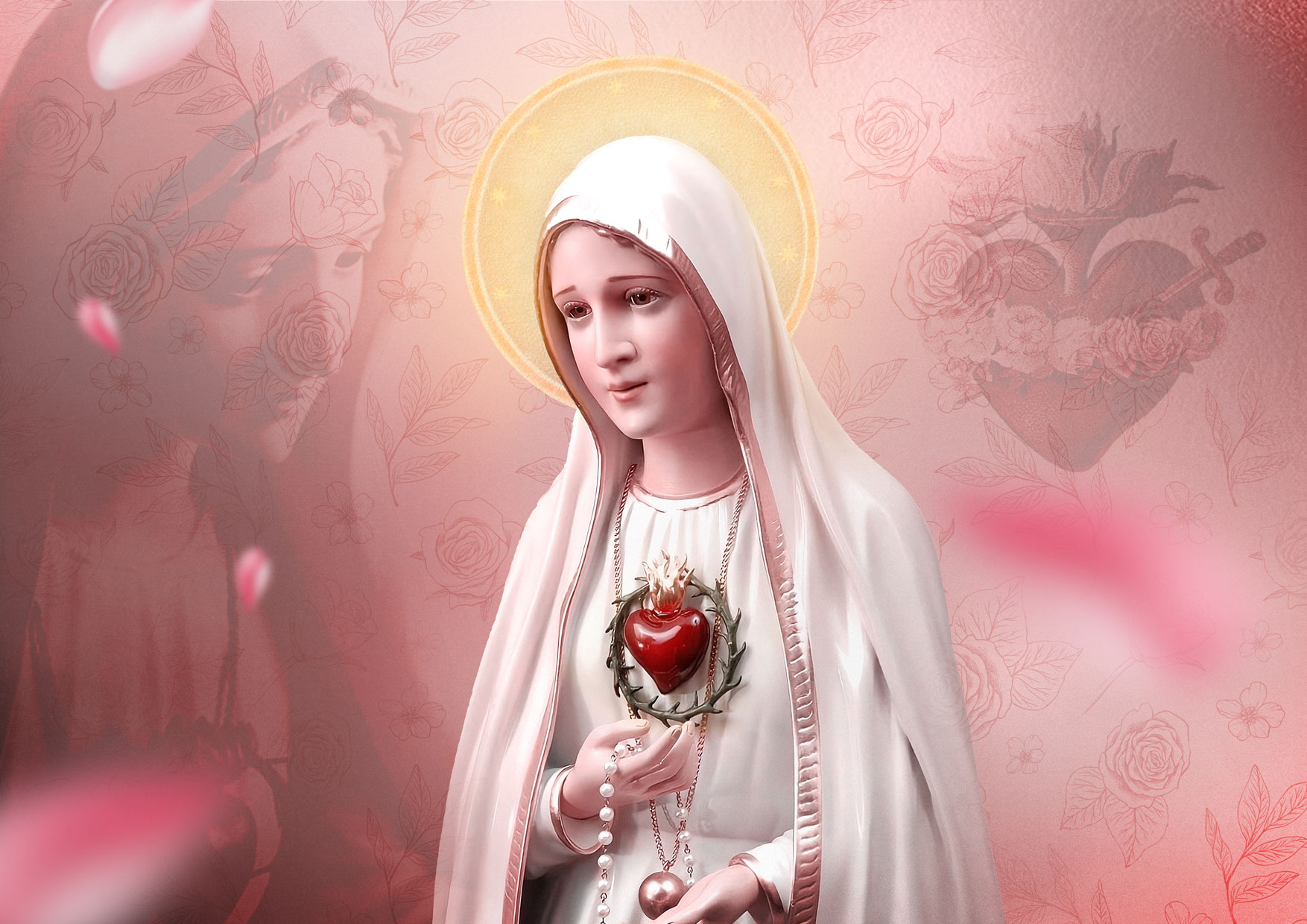Domingo XVII del Tiempo Ordinario, San Mateo 13,44-52
En este Domingo XVII del Tiempo Ordinario, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

Jesús llama a entrar en el Reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza; no habla de modo abstracto, sino que lanza imágenes, símbolos, términos evocadores. Las parábolas han salido de su corazón. El Evangelio de hoy culmina esa catequesis sobre el Reino de Dios que Jesús ha ido explicando estos domingos.
“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo”.
Un tesoro es para todos algo deseable, algo codiciable, cuyo hallazgo llena de un gozo inmenso al afortunado que lo encuentra, ante el que se vende todo lo que hasta entonces le daba apariencia de felicidad y se compra el campo donde se halla escondido. Para entrar en el Reino Jesús exige también una elección radical, es necesario darlo todo; las palabras no bastan, hacen falta obras. Fruto de esa elección radical es la alegría que brota del corazón desprendido, disponible para el Reino.
Lejos de ser una pérdida es una ganancia total.El Reino de los cielos es un bien incomparable, para lograrlo todo debe sacrificarse. El tesoro es Jesús. El Reino de los cielos es la Salvación, la Sabiduría, el Amor de Dios que se nos comunica por Jesucristo, es la irrupción de Jesucristo Rey en nuestra vida.
“El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró”.
El Reino es también la belleza, la perfección, la perla fina, la que vale la pena buscar con diligencia, ante la cual se vende todo y se la compra, porque ella es la gran riqueza junto a la que todo palidece. La perla fina es Jesús. El Reino es Jesús.
San Jerónimo comenta: “Entre todas las perlas no hay más que una preciosísima: el conocimiento del Salvador, el misterio de su Pasión y el arcano secreto de su Resurrección”.
“El Reino de los Cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces”.
Jesús no oculta que aún estamos en un período de realismo histórico y por eso habla de una red que recoge toda clase de peces, buenos y malos, útiles e inútiles, todos mezclados. Jesús nos revela un rasgo dominante de su personalidad, que a la vez es un rasgo dominante de Dios: Su bondad, su indulgencia, su paciencia.
El Señor quiere decirnos que nos deja a todos un tiempo para convertirnos. Que no quiere una Iglesia de puros, de perfectos. Hay toda clase de gente en su familia que esperamos la plenitud perfecta del cielo, mientras aquí en la tierra nos esforzamos, con la ayuda de Dios, en ser perfectos como Él y tratamos de ser buenos ciudadanos de su Reino.
Tú, Señor, nos soportas. Ayúdanos a soportarnos unos a otros; ayúdame a soportarme a mí mismo.
“Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve”.
Nosotros no tenemos luz para hacer este discernimiento. No podemos, ni debemos juzgar a los hombres como buenos o malos. Esta selección definitiva es asunto de Dios, no nuestro.
“Así sucederá al fin del mundo: vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes”.
Un día tendrá lugar esta gran selección. Ahora es el tiempo de la paciencia de Dios.
La bondad de Dios no es debilidad ni dejadez; por eso, Jesús habla con frecuencia del “horno ardiente”, reservado a los que, hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo.
Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra “infierno”.
La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira.
Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión.
“Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde “habrá llanto y rechinar de dientes””. (Concilio Vaticano II, LG 48).
Jesús como buen pedagogo pregunta a sus discípulos: “¿Comprendieron todo esto?”
No tenemos derecho a suprimir estas frases terribles del evangelio. Mediante estas imágenes tan evocadoras Jesús quiere despertar nuestras conciencias. No hay por parte del Señor sadismo, ni ninguna venganza, es el amor de una perdona que quiere hacernos comprender la gravedad de lo que está en juego.
“Sí, le respondieron”.
¡Haz, Señor, que yo comprenda esto y trabaje por mi propia salvación!
“Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo”.
Jesús invita a los pecadores a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el Reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados.
Jesús y la presencia del Reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el Reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los Misterios del Reino.