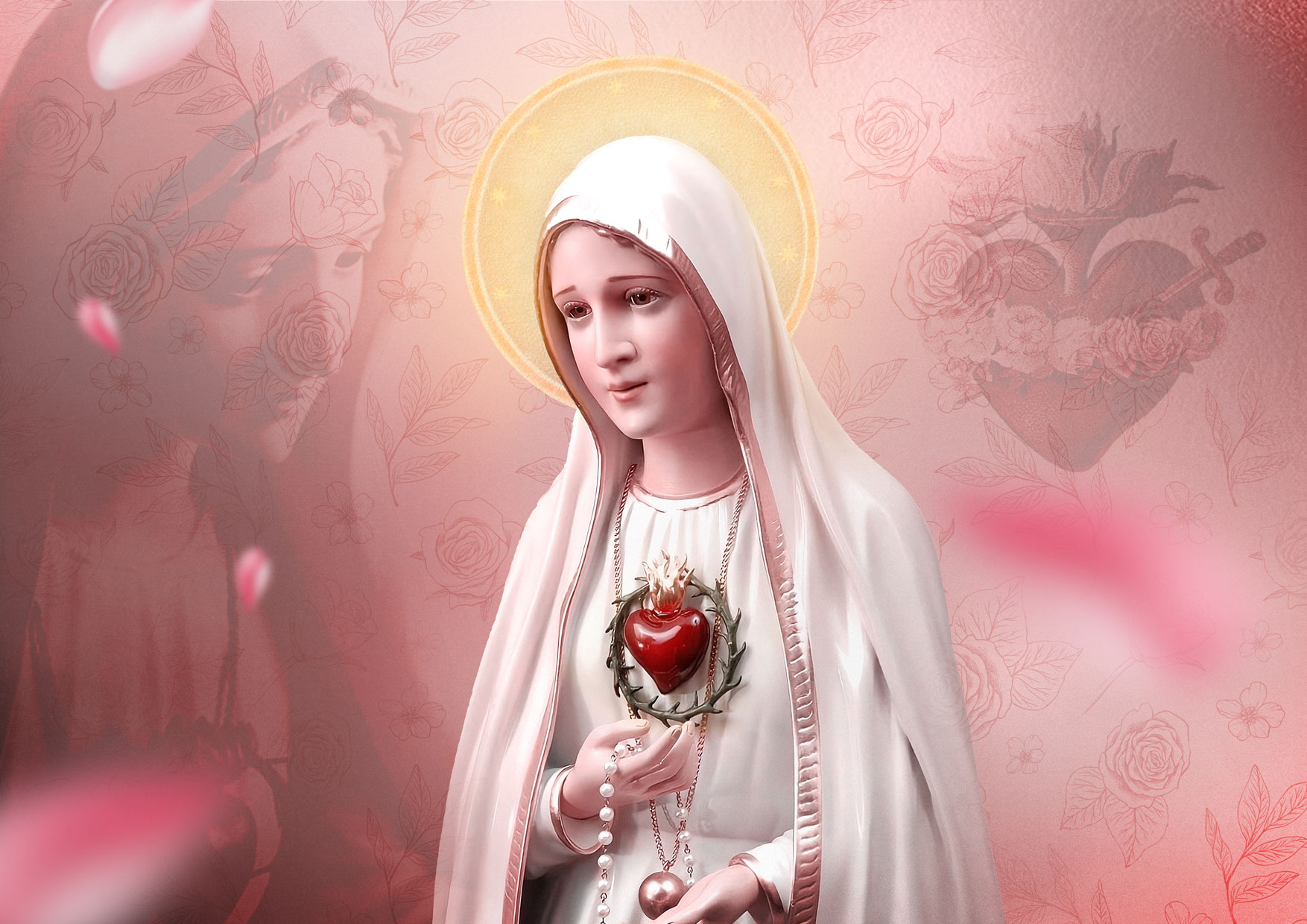Domingo III de Pascua | Lucas 24,13-35
En este Tercer Domingo de Pascua, Monseñor Rafael Escudero López-Brea, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, presidirá la Celebración Eucarística en la Catedral de Moyobamba.

“Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos once kilómetros de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido”.
El viernes anterior murió Jesús. Ya no esperan nada. Todo ha terminado. Están decepcionados, asustados. En nuestra vida esto sucede también: una muerte cruel, un fracaso humillante, una preocupación. Humanamente no hay salida y perdemos la esperanza.
“Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: «¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados”. Jesús resucitado es una explosión de gozo. En cada aparición el Señor reprocha su tristeza a los discípulos. Los discípulos creemos que tenemos mil razones para estar tristes. Y el Señor tiene mil razones para que estemos alegres. La tristeza surge siempre de la ceguera. Y no se trata de tener un barato optimismo. Se trata de la alegría. El optimismo cree que los hombres son buenos. El pesimismo cree que los hombres son malos. La alegría y la esperanza saben que los hombres somos amados por Dios, saben que Dios vence siempre al mal. Jesús se interesa por mis preocupaciones. Nos alivia creer que el Señor conoce nuestras penas y decepciones. No ignora nada de lo que soportamos dentro de nosotros. Dejémonos mirar e interrogar por Él.
“Y uno de ellos le replicó: Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron”. Jesús deja que se expresen detenidamente, que se desahoguen. No creen en la primera noticia de las mujeres. Ni siquiera el hecho de que sus compañeros comprueben lo que las mujeres han dicho les convence. A Él no le han visto y esto es lo esencial. Siguen siendo orgullosos: quieren ser ellos quienes marquen las condiciones de lo que debería hacer Cristo. La fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por El de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos no creyeron pronto la noticia de la Resurrección. El primer camino para reconocer al Señor es orar, contarle a Jesús nuestras cosas. Buscar ayuda y orientación espiritual.
“Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas!».
Cuando Jesús se manifiesta a estos dos les echa en cara su incredulidad. La voz del Resucitado era cálida y persuasiva. Ponía toda su alma en lo que decía. Incluso cuando les reprendía, su palabra era suave y no hería.
“¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?”. Jesús confirma que, para entrar en su gloria, es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. La Ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Nuestro camino hacia el cielo, como el de Jesús, pasa también por la cruz. No hay otro camino.
“Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura” Y, según le oían hablar, las oscuridades iban cayendo de sus ojos. La palabra de Dios se iba haciendo viva y operante en ellos. Ellos que creían conocer de memoria aquellos textos que el caminante citaba, se daban cuenta ahora de que no habían entendido nada. Y, al mismo tiempo, iban sintiéndose avergonzados y felices. Avergonzados por su falta de fe y de inteligencia. Y felices porque su esperanza renacía. Mientras El iba hablando, los dos discípulos iban pasando de la tristeza a la alegría, de la indiferencia al amor. La palabra de Dios les iba transformando. A los discípulos de Emaús Jesús dio una interpretación armoniosa de los dos Testamentos de la Biblia. Lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento era el misterio de Cristo. El segundo camino para reconocer al Señor es el contacto profundo y cordial con las Escrituras: Leer, meditar y acoger en el corazón la Palabra de Dios. No conocer las Escrituras es no conocer a Cristo.
“Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo»”. El Señor les había iluminado las Escrituras, pero eso no bastaba para reconocerle aún del todo. El resucitado había obrado hacia ellos con ese respeto y paciencia, sin forzar. Había expuesto la verdad y ahora se disponía a seguir su camino, sin imponerse, sin obligar. Jesús no se impone, aunque se propone siempre a sí mismo. Él nos deja libres. El Señor es humilde. El Señor está en medio de nosotros como uno que sirve. Es fiel.
“Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio”.
El tercer camino para reconocer al Señor es la Eucaristía, sacramento de la presencia de Cristo resucitado. El gran misterio de la fe. Qué importante es que participemos en la santa Misa, que comulguemos con fe y amor y bien dispuestos el Cuerpo de Cristo, que adoremos al Señor ante el sagrario.
“A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?”. Por eso su fe se convirtió enseguida en fuego, se hizo apostólica. “Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros”. De pronto se sintieron apóstoles, fraternos. No guardaron para sí su alegría. Tenían que comunicarla y repartirla. El cuarto camino para reconocer al Señor es la pertenencia por el bautismo a la Iglesia, una relación viva con los hermanos creyentes, una colaboración activa en la misión evangelizadora de la Iglesia.